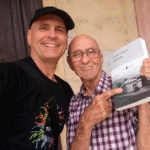Diana es muy estricta con las fechas de vencimiento de las cosas. Nunca le da un día de gracia a nada, ni siquiera a las cosas que más le gustan. Nos hemos visto en problemas más de una vez por su inflexibilidad en ese sentido. Sobre todo en la Loma de Thoreau, donde a veces se hace difícil salir a buscar algún reemplazo.
Yo, que me crié en Cuba socialista (como rezaba un cartel a la entrada de la bahía de Cienfuegos), le hago mucho menos caso a las fechas que ponen en el fondo de las latas. Vengo de un internado en las montañas del Escambray (la secundaria de El Nicho) donde comíamos carne rusa con dos o tres años de vencida.
En 1991 pasó un temporal por el Paradero de Camarones. La luz se fue por varios días (no tantos como ahora, en honor a la verdad). El cocinero del campamento de una brigada de pintores de puentes (un tren dormitorio que rotaba por los pueblos de la provincia) nos regaló unas latas de sardinas.
Mi madre me hizo notar que estaban vencidas desde 1989. “Si los pintores no se han muerto, no voy a ser yo el que dé el espectáculo”, le respondí. Me las sirvió con arroz blanco y cebollas. Todavía busco, en las sardinas actuales, la remota delicia de aquellas parientas lejanas de las anchoas.
Este fin de semana me he quedado solo en El Bohío. Aunque ya puedo apoyar el pie, mi movilidad sigue siendo muy reducida. Por eso me he dedicado a explorar a profundidad la nevera. Entre las cosas que hallé, estaba un paquete de pepperoni Boar’s Head que venció hace unas semanas.
Con él enriquecí pedazos de una pizza que María pidió el jueves. Quedaron deliciosos. Hoy di con un pirex de arroz blanco. Cojeando llegué al estante donde se guardan las cebollas. Lo único que me faltaba era la lata de sardinas. Me hubiera gustado que estuvieran vencidas para que el homenaje fuera perfecto.
Aunque estas eran portuguesas y estaban deliciosas, no logré que supieran tan ricas como aquellas que nos regalaron los pintores de puentes. La única explicación que se me ocurre es que mi paladar también tiene fecha de vencimiento.